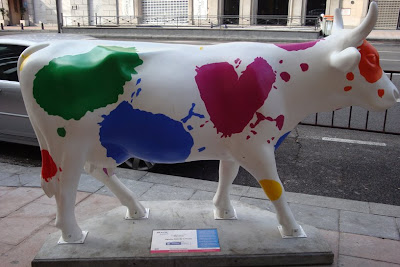Hay dos tipos de jergas: unas sirven para entenderse; otras, para que no te entiendan. Las primeras suelen ser razonables y, en ocasiones, enriquecedoras. Es el caso de la jerga taurina. Sin ella, nuestro idioma sería hoy algo más pobre y opaco.
Igualmente inevitables son las nacidas de las nuevas tecnologías, que se ven obligadas a importar vocablos de otros idiomas para expresar conceptos inéditos. Los informáticos, por ejemplo, hablan de escaners, chips, floppies, drivers y cosas por el estilo. Podrá gustarnos más o menos, pero hay que conformarse. Yo mismo pongo posts en un blog lleno de links, y ya no se me saltan las lágrimas cada vez que utilizo esos términos.
Son otras las jergas que me ponen enfermo: esas que huelen a local cerrado, a club de snobs o a panda de adolescentes.
Supongo que todo empezó en Babel, cuando, según la Biblia, Dios castigó a los hombres confundiendo su lenguaje. Desde entonces, aquí no hay quien se aclare.
Hay políticos que yuxtaponen menús de frases hechas para salir del paso con tres o cuatro empanadas en cadena. En vano les explica Cela que no se habla con frases, sino con palabras. Pero esas buenas gentes suponen que en algo se tiene que notar su investidura.
Es el caso del diputado electo Eutimio Pajarillas, quien, cuando llega a casa al caer la tarde, se dirige a su cónyuge:
—Compañera Matilde, ¿tendrías la voluntad política de ponerme la cena?
—Tu posicionamiento personal —contesta la parienta— no responde a los parámetros igualitarios y antisexistas del Partido. Así que, o te reciclas, o esta ciudadana se pasa al grupo mixto.
La cosa tiene mal arreglo, ya que si a los políticos se les entendiese todo, Barajas se colapsaría por la afluencia masiva de contribuyentes en fuga.
Y eso por no hablar de la jerga de los economistas, de los meteorólogos, de los críticos de arte, de los catadores de vino, de los pinchadiscos, de los jueces, o de los futbolistas uruguayos.
No es que la cosa me importe mucho. Por mí, como si hablan en sánscrito. Pero algunos profesionales deberíamos tener prohibidas las jergas bajo pena de inhabilitación. Me refiero a los que nos dedicamos por vocación u oficio a hacernos entender, es decir, a formar o a informar a los demás: los pedagogos, los sacerdotes, los periodistas…
Yo, por ejemplo, estoy hasta el rabo de la boina del argot de los pedagogos, a pesar de que llevo más de veinte años conviviendo con ellos. Y me negaré siempre —incluso bajo tortura— a llamar diseño curricular al plan de estudios; segmento lúdico, al tiempo de descanso, créditos a las horas de clase, materias troncales a las asignaturas importantes o tutorías grupales a no sé qué. Es cierto; la cursilería ha entrado en la enseñanza. Que Dios nos ampare.
—¿Y la jerga clerical?
Existe, en efecto, un habla de sacristía, que conviene superar. Jesús habló a los hombres con vocablos e imágenes sacados de la vida corriente. Para revelar su Misterio le bastaron unas pocas palabras simples y bellísimas. Sepamos imitarle en esto como en todo.
Pero también el materialismo ha creado un argot arrogante, cutre y pegajoso, que se propaga como la peste. El hedonismo al depravar el pensamiento, ha envilecido el lenguaje. Por eso, las grandes palabras, las que servían para hablar del espíritu y fueron patrimonio del pueblo llano, se esconden ahora avergonzadas o se pronuncian en voz baja: suenan a cursilería o a jerigonza de canónigo.
Hay clérigos que, llenos de buena intención, tratan de adoptar ese argot también para hablar de fe, de moral o de Dios. Pienso que se equivocan. ¿Alguien puede creer, en serio, que para hacerse entender por los jóvenes sea preciso emplear esa jerga aulladora de presentadora televisiva? No. Hay también un apostolado del lenguaje: un idioma cutre ensucia y empobrece todo lo que toca.
La civilización y la fe se han cimentado sobre unas pocas palabras, luminosas y densas, que son parte irrenunciable de nuestro patrimonio cultural. Sin ellas, este mundo no se entendería. No tengamos miedo a emplearlas y a escribirlas con mayúscula. Amor, Fidelidad, Pureza, Generosidad, Sacrificio, Santidad, Alma, Cielo, Familia, Comp

romiso, Noviazgo, Entrega, Piedad, Verdad, Vocación… No son palabras extrañas; son los tabúes de una sociedad que alardea de no tener tabúes.
Los más jóvenes aprenden pronto a valorarlas. Y las recogerán del suelo, para ponerlas de nuevo en su sitio con la veneración de quien reconstruye, piedra a piedra, una antigua catedral.
Por cierto, qué gran libro éste de Joaquín A. de Peñalosa